Pánico moral (III): Videojuegos
Esta tercera y última entrega aborda el pánico mediático sobre los juegos. Las campañas de desprestigio dieron paso a una sociedad mejor informada, pero los coletazos histéricos siguen dándose.
Carrera de la Muerte
El pánico moral de los 80 desembocó en el océano del tiempo, y varios afluentes surgieron de él. En aquella década, los gráficos de los videojuegos estaban lejos de una representación fidedigna. Esta modestia visual les salvaba de despertar las alarmas de los más reaccionarios. Aun así, la popularidad de este nuevo medio hizo inevitable su escrutinio. Se les acusó de “atontar a los jóvenes”, así como de generar adicción entre los chavales. En 1983, el cirujano C. Everett Koop se sacó esto de la manga: juegos como Asteroids, Centipede o Space Invaders daban lugar a violencia familiar. Eran los mismos ataques que antes recibieran la televisión, los cómics o el rock ‘n’ roll. Al mismo tiempo, los salones recreativos eran percibidos como antros de perversión. Los niños podían caer en manos de delincuentes, consumir drogas o (Dios nos libre) iniciarse en el sexo. Zonas como Mesquite, en Texas, vetaron la entrada en los arcades a los menores de 17, limitando así sus derechos. A los adultos más cuadriculados les molestaba que existiesen estos lugares. Eran zonas que escapaban a su control, donde la juventud gozaba de una (a sus ojos) ofensiva libertad. No era algo nuevo. Ya en 1979, Ronnie Lamm, una madre de Long Island, apareció en televisión para denunciar las salas de arcades. Consiguió hacer suficiente ruido para cambiar la percepción social de estos establecimientos. Atari, entonces líder del sector, pasó a la acción. La compañía creó Pizza Time Theater, una cadena de pizzerías arcade, aptas para toda la familia. Poco después PTT pasaría a ser Chuck E. Cheese, un nombre que pronto será importante en esta historia.
Lanzado en 1976, Death Race resulta hoy día risible, con unos gráficos ligeramente mejores que los de Pong. Pero en los 70 no se vio del mismo modo, convirtiéndose en la primera recreativa percibida como violenta. En el juego de Exidy manejamos un bólido, con el que atropellamos a monigotes blancos; los “gremlins”. El juego compartía nombre con Death Race 2000, una violenta película estrenada el año anterior. El film de Paul Bartel mostraba una américa distópica, con carreras donde se premiaba el atropello de peatones. Incluso el artwork de Death Race resultaba siniestro, con la mismísima muerte al volante. Por tanto, los detractores se aferraban a lo que rodeaba a la recreativa (su inspiración en la gran pantalla y el arte promocional), ya que las críticas hacia su ‘realismo’ tenían un recorrido muy corto. La controversia echó a rodar, y Death Race saltó a los medios. La NBC se sumó a la fiesta, dedicando un programa de 60 Minutes al impacto psicológico de los videojuegos. Lo que tuvo lugar fue un bonito Efecto Streissand: Las ventas de Exidy se cuadruplicaron, por lo que las máquinas de Death Race gozaron de rentabilidad. El juego llegó además cuando los salones recreativos habían perdido fuelle. La controversia sirvió para que el resto de arcades se vieran beneficiados.
Debemos entender que, en los 70, los juegos digitales eran una novedad. Representaban una tecnología que muchos desconocían y no entendían. Esa incomprensión, que deriva en rechazo, siempre está en la raíz de los pánicos mediáticos. El contexto de Death Race también era importante. Otros juegos de acción, como Tank o Space Invaders, tenían lugar en un escenario bélico o fantástico. Death Race parecía ocurrir en un entorno cotidiano, y además los ‘enemigos’ no eran tanques o marcianos, sino seres humanos. Es justo lo mismo que ocurriría, décadas más tarde, con Carmageddon y Grand Theft Auto, en un perfecto paralelismo con las críticas hacia estos juegos.
Triplete de escándalos

Con la llegada de los 90, la industria del videojuego estaba de celebración. La crisis del 83 era sólo un mal recuerdo, y el volumen de negocio mundial superaba los 6.000 millones de dólares. La mitad correspondía a Estados Unidos, donde Nintendo tenía la posición de dominio. Suyo era el 90% del mercado, que en 1991 se afianzó con el lanzamiento de Super Nintendo. Su modelo se basaba en evitar los errores del pasado. Sobre todo, en limitar el volumen de juegos third party, que eran sometidos a un control de calidad previo. Sega contraatacó con la estrategia inversa: prácticamente todos los títulos recibían el visto bueno. Consiguió así un catálogo impresionante para Master System, Mega Drive, Game Gear y, en 1992, Mega CD. Ese mismo año se invierten las tornas. Gracias también al éxito de Sonic, y a una agresiva publicidad, Sega se hace con el 65% del territorio americano. La guerra estaba servida. El enfrentamiento coincidía con los grandes avances técnicos de los videojuegos. Lejos quedaban los píxeles de Atari 2600 y sus coetáneas. Los microprocesadores de 16 bits, el CD-ROM o las nuevas placas recreativas permitían una fidelidad visual inédita. Esto hizo que los juegos apelasen a un sector de la población más maduro. Pero como ocurre siempre con una nueva tecnología, su uso se adelantó a su normalización. Es decir: los guardianes morales no eran conscientes del cambio generacional. Para ellos, y para la sociedad en general, los videojuegos seguían siendo cosa de niños; a pesar de que adolescentes y jóvenes adultos estaban familiarizados con ellos.
En 1992 se lanza Mortal Kombat. El éxito de Street Fighter II (1991) dio lugar al boom de los juegos de lucha. Midway triunfó donde tantos otros fracasaron, y lo hizo con una propuesta rompedora. Sus espectaculares gráficos digitales se basaban en el uso y abuso del gore. Mortal Kombat introdujo los Fatalities, brutales ejecuciones que aniquilaban al rival de formas grotescas. La controversia no se hizo de rogar. A pesar de que el juego estaba dirigido para mayores, medios y figuras de autoridad vieron Mortal Kombat como un producto maléfico, enfocado a los más pequeños. Esta percepción se dispararía con la llegada del juego a las consolas. El enorme éxito de la recreativa llevó a Acclaim a licenciar MK. Nintendo exigió una intensa censura del título: la sangre se convirtió en sudor, se eliminaron los elementos más gore, y los Fatalites fueron minimizados. De nuevo, Sega fue por otro camino. Su Mortal Kombat tampoco tenía hemoglobina o Fatalities, pero ambos se podían activar por medio de un código. Como resultado, la versión de Mega Drive vendió cinco veces más que la de Super Nintendo.
Las miradas prejuiciosas siempre son sucias. Cuando congresistas, medios y líderes religiosos criticaban Night Trap, estaban describiendo un juego que no existía. Según ellos, el CD interactivo estaba repleto de sangre, violencia y desnudos gratuitos. En realidad, Night Trap era un título mojigato, además de mediocre. El productor Tom Zito lo había desarrollado en 1987, como parte del catálogo de NEMO. Posteriormente llamada Control-Vision, esta máquina iba a usar cintas VHS. El jugador alternaba el control entre cámaras, para tender trampas a los asaltantes de una casa. Hijo de su época, Night Trap se ambientaba en la típica fiesta de pijamas. Los intrusos eran vampiros, pero apenas ejercían violencia. De hecho, ni siquiera mordían a sus víctimas, cuya sangre extraían con un dispositivo. El reparto de jovencitas estaba encabezado por Dana Plato, la malograda actriz de la serie Arnold. Cuando Hasbro descartó Control-Vision por ser demasiado costosa, Digital Pictures adaptó Night Trap a Mega CD. El juego encajaba con la imagen macarra que Sega quería proyectar, sobre todo en Estados Unidos: al contrario que Nintendo, ellos no hacían “juegos para niños”. Aunque Night Trap desató críticas desde el momento de su lanzamiento, la mala prensa benefició a sus ventas.
Joe Lieberman

Aunque de manera indirecta, Al Gore estuvo presente en los momentos clave del pánico moral. Si en los 80 fue a través de su esposa Tipper y la PMRC, una década después lo haría por medio de Joe Lieberman. Éste era gran amigo de Al, y se convertiría en candidato la vicepresidencia en la campaña de Gore del 2000. En el momento de nuestra historia, Joe es senador ‘demócrata’. Lo entrecomillo porque al bueno de Lieberman le ocurre como a nuestros socialistas más rancios: son en realidad más fachas que el saludo romano. Como vimos en el anterior capítulo, la campaña de la PMRC contra la música comenzó cuando Tipper Gore pilló a su hija, Karenna, escuchando la canción de Prince ‘Darling Nikki’. Algo parecido propició las vistas del Congreso en 1993. Bill Andresen, jefe de gabinete de Lieberman, había descubierto Mortal Kombat, después de que su hijo le pidiera el juego. Escandalizado por los niveles de violencia, contagió su aprensión a Lieberman. Las semejanzas entre ambas anécdotas (ambas protagonizadas por hijos, y en el mismo entorno) hace pensar que fueron unas trolacas.
Lieberman convocó a los medios: iba a trasladar al Congreso sus preocupaciones sobre los videojuegos violentos, como Mortal Kombat. En la rueda de prensa, Joe dijo “haber estudiado a fondo” el juego de Midway, así como otro título polémico: Night Trap. El tercero en discordia lo puso Konami. Lethal Enforcers, el port de la recreativa de disparos, venía en un pack que incluía la Enforcer; una pistola de plástico con la forma de un revólver. A Joe se lo habían puesto en bandeja de plata, y también le vinieron bien las cifras de Mortal Kombat. Según el senador, el juego de lucha había vendido tanto por “fomentar la violencia entre los más jóvenes”. Y no adolescentes, ya que Joe afirmaba que la mayoría de jugadores tenía entre 7 y 12 años.
A pesar de lo endeble de las afirmaciones de Lieberman, el 9 de diciembre de 1993 tiene lugar la primera vista en el Congreso. Pese a la gravedad que transmite su celebración, no fue para tanto. El Senado se encontraba en un receso, por lo que sólo hubo tres representantes: Lieberman, Herb Kohl y Byron Dorgan. La primera parte se dedicó a los expertos. Un grupo de educadores y psicólogos enfatizó las conclusiones de los senadores. Por medio de estudios sin base, todos ellos insistieron en que la mayoría de videojuegos glorificaba la violencia, el racismo y el sexismo. En la segunda mitad fue el turno de los delegados del sector: Howard Lincoln y Bill White, respectivos vicepresidentes de Nintendo y Sega en América. El espectáculo fue fantástico.
En la vista de la PMRC del 85, los representantes de la música unieron fuerzas para una defensa común. Esta vez, Nintendo y Sega convirtieron el Congreso en un campo de batalla. White justificó el lanzamiento de juegos como Night Trap, debido a que la audiencia de jugadores era ahora más adulto. Lincoln rebatió esta afirmación, si bien su rival supo demostrarla con datos de ventas. El representante de Nintendo sacaba pecho de la censura de sus juegos, poniendo a Mortal Kombat como ejemplo. Como respuesta, Bill alardeó de la calificación por edades que Sega usaba, y de la que Nintendo carecía. La pelea se recrudeció, ante el desconcierto de los senadores. Según Howard, el código por edad de Sega se debió a la mala prensa de Night Trap, aprovechando así para cargar contra este título. White estaba preparado: mostró un vídeo con todos los juegos violentos de Super Nintendo, para los cuales no existía ningún control por edades. Enfurecido, el vicepresidente de Nintendo puso el foco en Lethal Enforcers y su pistola. Bill le devolvió la pelota con un revés, enseñando el bazooka Super Scope de Super Nintendo.
En otras circunstancias, esta pelea de monos habría sido catastrófica para los videojuegos en Estados Unidos. Por suerte, el boxeo entre White y Lincoln era un combate amistoso. Antes de la vista, Nintendo y Sega habían acordado introducir un nuevo sistema de control por edades, que entraría en vigor un año después. Sega propuso al resto de las compañías usar su propia calificación, la VRC. Nintendo se negó, pues no quería dar ni una satisfacción a Sega. Se optó por una calificación por edades y contenido, similar a la que se usaba en el cine. Así nació el Entertainment Software Rating Board. El ESRB incluía cinco categorías de edad, que serían ampliadas a siete en el futuro: desde juegos para todas las edades, a aquellos restringidos a mayores de 18. Estas clasificaciones venían acompañadas de etiquetas descriptivas, que advertían sobre si el juego contenía elementos como violencia, sexo, desnudez, bebidas alcohólicas, drogas y hasta el tipo de humor. Lieberman se mostró satisfecho: el ESRB era un sistema superior al de las películas, y ofrecía el control que se esperaba. A pesar de ser voluntario, todas las compañías se sumaron al ESRB. En otros países se siguió un modelo similar; entre ellos los del continente europeo, con el actual PEGI.
¿Cabía hacerse ilusiones? Sí y no. Desde finales de los 90, el pánico mediático dejó de tener su capacidad de contagio y permanencia. Pero todo ese poder histérico pasó a estar concentrado. Cada nueva polémica producía un potente fogonazo, que durante un breve periodo de tiempo ocupaba titulares y debates. El pánico moral ya no serpenteaba, pero sí que daba peligrosos mordiscos.
Culpables virtuales

Cuando ocurre un crimen atroz, se exige un inmediato culpable. La sociedad acude a las autoridades y los representantes políticos. Esperan que hagan algo, lo que sea, para evitar que esa tragedia se repita. Y a los legisladores les viene de perlas buscar un pelele; alguien al que acusar sin perder apoyos. Necesitan contar con esa masa social que vota y reacciona. Son sus temores los que cuentan.
En 1993, Nathan Dunlap mató a cuatro empleados de Chuck E. Cheese. Antes de esconderse en el baño y esperar a que se fuesen los clientes, Dunlap había estado jugando a Hogan’s Alley. Esta recreativa de Nintendo usaba una pistola Light Gun. Con ella se disparaban a las siluetas de criminales, evitando las de personas inocentes. Dicho de otro modo: Hogan’s Alley era idóneo para las críticas sensacionalistas y el pánico moral. Pero en esta ocasión, los medios se centraron en los hechos: Dunlap quería vengarse por su despido de ese mismo establecimiento. ¿Y qué hizo que la prensa fuese así de objetiva? El color de la piel: Nathan era un joven afroamericano de los suburbios. Hasta entonces, la violencia juvenil se solía achacar a las circunstancias sociales, la comunidad y los propios chavales. Todo cambió cuando los tiroteos empezaron a ser frecuentes en barrios de clase media y alta. Hasta entonces, los prejuicios raciales llevaban a culpabilizar a las minorías de los actos de violencia, que se produzcan en dichas comunidades. Pero si los ataques tienen lugar entre la población blanca, esos mismos recelos hacen que se busque una explicación externa. Es un discurso alentado por los medios: si el asesino es negro, asiático o musulmán, se centran en ese aspecto. En cambio, cuando el autor es un joven blanco, se incide en que “llevaba una vida normal”; en que “era un buen chico”. Y se busca una influencia externa que explique (o incluso justifique). Buscar una razón, ajena a la propia responsabilidad, constituye la esencia del pánico moral.
El 20 de abril de 1999, Eric Harris y Dylan Klebold provocan una masacre en el instituto de Littleton, Colorado. Ambos jóvenes experimentaban depresión, angustia e ira. Mataron a 12 personas e hirieron a 21, antes de quitarse la vida. Esta tragedia debió servir como ejercicio de introspección para las autoridades. Pudieron haber analizado las causas: desde la desatención a las enfermedades mentales entre los jóvenes, al bullying que imperaba en muchos centros educativos. Pero esto supondría asumir errores en el seno de la comunidad blanca; algo que este sector no iba a aceptar. Resulta que Harris y Klebold eran fans de Doom. En este juego en primera persona, acribillamos demonios y monstruos de forma brutal, con toda clase de armas de fuego. Parecía el objetivo ideal de los activistas contra los videojuegos; un “simulador de asesinato” al que culpar de lo ocurrido. La mecha estaba encendida. Los artículos de ‘investigación’ sobre videojuegos se multiplicaron un 300% a raíz de Columbine. Por el Congreso de Estados Unidos desfilaron falsos expertos, líderes conservadores y representantes religiosos, con un único fin: echarle la culpa a la violencia mediática y los videojuegos. Para ellos los juegos eran equiparables al cáncer de pulmón provocado por el tabaco. No necesitaban pruebas. La investigación sobre juegos todavía era incipiente, pero no había encontrado ninguna relación entre el contenido de los títulos y la violencia del mundo real. Columbine cambió esto de forma interesada. Surgieron nuevos estudios al respecto, todos ellos sesgados. Contraviniendo el sentido científico, los investigadores partían de unas conclusiones previas, que debían corroborar la inexistente relación entre videojuegos y violencia.
En la década de los 2000, Rockstar fue el centro de atención del pánico mediático. Sus juegos parecían manufacturados para el escándalo. La provocación era evidente con Manhunt, de 2003. A caballo entre el mito del snuff y la hiperviolencia de los 80, el juego proponía matar para sobrevivir, de la forma más cruda posible. En julio de 2004, el adolescente Stefan Pakeerah es asesinado en Leicestershire, Inglaterra. El autor fue su amigo Warren Leblanc, enfurecido por el robo de unas drogas. Durante la investigación, la policía encontró una copia de Manhunt en casa de la víctima. Esto pronto se tergiversó: el juego pertenecía a Leblanc, quien estaba obsesionado con él título de Rockstar. La histeria puso a Manhunt en el disparadero, y el juego fue retirado de las tiendas de Reino Unido. La polémica saltó el charco: Australia prohibió la venta de Manhunt, y en Alemania se confiscaron las copias a la venta. Rockstar tampoco ayudó a calmar las aguas: en 2007 publica Manhunt 2… Justo en el aniversario del asesinato de Pakeerah. Si en esta serie de artículos hemos estado casi siempre del lado de las compañías, aquí cabe reprocharle a Rockstar su actitud de niñato. Fue motivada por el subidón de ventas de Manhunt tras la polémica; un beneficio colateral que tal vez buscaban con la secuela.
Otras veces ni siquiera se establece un paralelismo. Tras la matanza de Sandy Hook en 2012, los senadores conservadores llevaron al Congreso la exigencia de abordar la problemática de los juegos violentos. Adam Lanza tenía una serie de trastornos mentales que no recibieron tratamiento adecuado. Esto fue obviado por el Senado, que optó por achacar el asesinato de 26 personas a los videojuegos; sin demostrar que Lanza fuese aficionado a ellos. Es terrorífico constatar cómo esta causa-efecto se ha convertido en una ley no escrita. Cada vez que tiene lugar un suceso violento en un entorno juvenil, medios y autoridades sacan la “lista de la compra”, con los mismos culpables externos. En esa relación nunca figura la responsabilidad propia.
Mi querida España

En un pánico moral, la opinión va por delante de los hechos. Se exigen respuestas e investigaciones corroborando el sesgo prejuicioso. Es un proceso mental jaleado por medios y representantes sociales, con una consecuencia clara: sus ideas se convierten en axiomas, para gran parte de la población. El pistoletazo de salida con Columbine resonaría en las décadas siguientes, con todas las tragedias similares. La búsqueda de evidencias científicas, aunque éstas fueran manipuladas, dejó de ser una necesidad. A partir de entonces, cualquier suceso parecido trazaba la misma relación con los videojuegos. A veces, los histéricos tenían suerte, y podían establecer una relación causal aunque absurda. Dio la casualidad de que José Rabadán, el infame Asesino de la Katana, había jugado a Final Fantasy VIII. Simplemente tenía el juego en su habitación, y ni siquiera lo había terminado. La policía trasladó este hecho a la prensa, alimentando la teoría de que Rabadán quería emular al protagonista, Squall Lionheart. Una sandez que, de nuevo, ofuscaron los verdaderos motivos: los problemas psiquiátricos que, en abril del 2000, llevaron a Rabadán a matar a su familia.
El asesinato con una ballesta y un machete en Joan Fuster, Barcelona (2015). El apuñalamiento a varios estudiantes en un instituto de Villena, en 2017. Sucesos internacionales, como el tiroteo de Múnich en 2016, o los citados crímenes de Adam Lanza. De forma indefectible, desde los medios españoles se establece una relación causal con los videojuegos. Líderes de opinión, como Ana Rosa Quintana o Susanna Griso, corren por ser los primeros en escupir la cantinela. Encuentran su coro en tantos otros programas, periódicos y canales.
Lo hemos podido comprobar hace muy poco. El brutal asesinato de Samuel Luiz, con sus connotaciones de crimen de odio, ha pasado por una serie de estadios indescriptibles. Todos han tenido un mismo fin: desviar la atención sobre sus auténticas causas; un esfuerzo constante por afianzar teorías ridículas, con culpables externos. El racismo fue la primera baza, un comodín usado en los crímenes violentos. Desmontada esta versión, era preciso ‘justificar’ que unos jóvenes españoles hubiesen cometido este horror. Se relacionó a los autores con los Riazor Blues, algo que fue probado como falso. De ahí se pasó a un argumento machista: la influencia de la novia sobre uno de los acusados. Incluso se dio voz en televisión a amigos de los asesinos, permitiendo blanquear sus actos. La puntilla la ha puesto El País, otrora ‘diario progresista’, pero cada vez más cercano a los postulados del fascismo. En un artículo del 14 de julio, expertos de medio pelo acuden al rescate, con la carta más sobada: los videojuegos. El perito y criminólogo Luis Alamancos demuestra su profundo conocimiento, acusando a Fortnite de ser hiperviolento. Le apoya su paisano Manuel Isorna, psicólogo que acude al ejemplo trillado: Grand Theft Auto y “los puntos por matar prostitutas”. Este Trío Lalala lo cierra Antonio Andrés-Pueyo, quien repite como un lorito los dislates de sus compañeros. “Nosotros crecimos llorando con Marco, o viendo la relación de Heidi con su abuelo”. Con este rancio enunciado, Isorna cae en otra constante del pánico moral: el efecto Ricitos de Oro. Según este principio, la generación anterior a estas personas fue demasiado conservadora. En cambio, las siguientes generaciones son, a sus ojos, descerebradas y libertinas. Ni la sopa muy fría, ni la demasiada caliente: la buena era la templada, la de la generación de estos ‘expertos’. Los dibujos de Marco y Heidi, salir a jugar a la pelota; jugar a Pac-Man: esos sí que eran «entretenimientos adecuados». Y como eran los buenos, deberían ser los únicos. Nada de avances, medios y tecnologías que escapen a su conocimiento.
Estas maniobras vienen al servicio de un fin: el de no reconocer la responsabilidad sobre la desestructuración social que azota nuestro país. Más allá de obedecer a la lógica del pánico moral, aquí también juega un papel clave el discurso interesado de carcas y conservadores. Es un colectivo que ejerce control sobre los medios, y que pretende socavar derechos fundamentales. Vivimos una época en la que el fascismo ha ganado poder. Están presentes en instituciones, órganos de gobierno y judicatura. El auge de estos extremistas hace que muchos medios no quieran molestarles, permitiendo que sus ataques se esparzan sin control. Se sirven de argumentos que apelan directamente a su masa de votantes; tanto real como potencial. Y que se basa en enarbolar un statu quo reaccionario, donde no tienen cabida los grandes avances sociales. Un discurso que, en gran medida, se sostiene en el pánico moral: crear unos hombres del saco que amenazan ese estatus.
Cambio de paradigma

La cabra tira al monte, y Lieberman volvió a dar la brasa en 2005. Lo haría de la mano de otra senadora, Hillary Clinton. Las protestas generadas por la Guerra de Irak requerían nuevos chivos expiatorios. Clinton propuso limitar la venta de los juegos para mayores de 17. Las tiendas que proporcionasen uno de estos títulos a un menor, debían ser penalizadas. La senadora removió la inquietud social con vistas a aprobar esta nueva ley. Para ello se apoyó en estudios desacreditados, según los cuales los juegos conducían a la violencia y hacían bajar el cociente intelectual de los chavales. En su enajenación, Hillary comparaba los videojuegos con el alcohol, el tabaco o la pornografía; y exigía un control acorde. Pero en 2011, el Tribunal Supremo dictaminó que la propuesta de Clinton era inconstitucional. Quedó probado que los estudios no demostraban ninguna de sus afirmaciones. Los magistrados añadieron que, al igual que el cine o la literatura, la violencia no anulaba su condición de expresión artística. Y como tal, los protegía la Primera Enmienda. Los tiempos estaban cambiando.
La demostración de esto tiene nombre propio: Jack Thompson. Durante la primera década del siglo XXI, el abogado cristiano ocupó los titulares por sus acciones contra los videojuegos. Devoto cristiano y fanático obsesivo, Thompson es la digievolución de los correambulancias: abogados que persiguen las tragedias para explotarlas en su beneficio. Sus ansias de lucro y notoriedad le llevaron a protagonizar demandas y campañas contra varios videojuegos violentos. Auspiciado por los medios sensacionalistas, Thompson puso sus miras sobre Take Two, responsable de Manhunt, Bully y la saga Grand Theft Auto. A pesar de ocupar a menudo los titulares, ninguna de las campañas de Jack tuvo las consecuencias esperadas. El letrado sí que su comió una demanda por parte de Take-Two, que en 2007 le vetó iniciar nuevas demandas contra ellos. La sociedad iba años por delante de personas como Thompson, de moral retrógrada y valores religiosos. Puede que en los 80 se hubiese salido con la suya, pero el mundo ya no era el mismo. En cambio, hoy día Jack está despojado de sus títulos.
Los videojuegos ya llevan mucho tiempo con nosotros. Cada vez son más las personas con un profundo conocimiento del medio, y que ostentan puestos de importancia. Investigadores, periodistas y hasta políticos están familiarizados con este entretenimiento, e incluso crecieron con él. Esto ha conseguido que los nuevos pánicos morales se queden en meros conatos. Sí: de vez en cuando hay escándalos y titulares volátiles; pero las voces más sabias logran que la hostilidad hacia los juegos no se salga de madre. La regulación de sistemas como el ESRB o el PEGI también contribuye a este control. Los ataques furibundos tienen una pronta respuesta, siendo rebatidos con cifras, hechos y testimonios. Se logra así que los críticos más desnortados queden como lo que son: personas trasnochadas.
Pero esto sigue en marcha. Si la acusación de la violencia llega a una vía muerta, el histerismo cambia de tercio. El chivo expiatorio es ahora la adicción a los juegos, mezclada de forma insidiosa con cuestiones como la ludopatía o la desafección social de los jóvenes. Dentro de unos años, se escogerá otro caballo de batalla. En tanto que existan problemas endémicos en la sociedad, también lo hará el pánico moral. Abordar estas cuestiones requiere de grandes cambios; con un reconocimiento y toma de medidas por parte de mandatarios y líderes sociales. Inversión y regularización, algo que puede perjudicar intereses de gente poderosa. Se busca evitar esto, para preservar un clima, aunque imperfecto, sostiene a esas personas. Pero los problemas permanecen, y pueden desembocar en protestas y disrupciones que pongan en peligro esa falsa calma. Para evitarlo, se pone en marcha un nuevo pánico social, para vestir esas cuestiones con ropajes de distracción. Algo que además trae un beneficio añadido: el de reforzar el argumentario de políticos y personalidades destacadas, que se ganan el apoyo de una masa dócil. Los videojuegos forman parte de nuestra cultura, y cada vez es más fácil rebatir las campañas en su contra. Del mismo modo, debemos caminar hacia una concienciación general; una capaz de lograr que, cada vez que traten de adocenarnos con falsos culpables y respuestas fáciles, exista una mayoría capaz de plantar frente e impedirlo. Es la única forma de avanzar, alcanzando soluciones de verdad para los problemas más apremiantes.




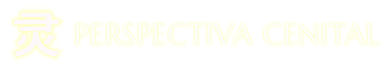




No hay comentarios